Ya pasó la era en que, como jurado de un concurso literario, con una primera lectura de las decenas de trabajos enviados, bastaba para seleccionar dos, tres, o a lo sumo cinco de ellos; algunos, al menos, servían para negociar con los demás miembros y otorgar el premio, e incluso podían ser utilizados como “moneda de cambio” para proponer menciones. Si el jurado lo componían tres era más fácil acercarse al más afín para comenzar “la conspiración”. Generalmente, de llevar cinco propuestas, había al menos tres coincidencias que constituían la base para la otra negociación con el tercer miembro. Con más seguridad y respaldo, porque había ya una alianza, el trato parecía fluir, aunque uno podía encontrarse que los seleccionados propuestos no constituían los principales candidatos de los otros, pero casi siempre estaban “en zona”; entonces llegaba la hora de argumentar mejor sobre sus candidatos, hacer “concesiones” o revalorizar lecturas, incluir como finalista a alguna de sus propuestas y conformar la lista de las menciones. Había que convencer sobre las virtudes literarias del defendido, tratando de que no interviniera la pasión, y se discutía sobre los dos o tres seleccionados entre todos. Era la época en que por lo general los jurados apenas se preocupaban por los nombres, pero leían todos los libros. A veces era puesta a prueba la honestidad intelectual, mas comúnmente se llegaba a un consenso, que significa un acuerdo por el consentimiento, sin otra razón que la justicia.
No idealizo el pasado. Hubo concursos en que el premio quedó desierto porque los decisores no se pusieron de acuerdo; en la mayoría de estos casos, se trataba de una mala selección de los jurados: o eran muy dispares, o, como se dice en el boxeo, “los estilos no encajaban”; sin descontar la posibilidad de la poca calidad del material recibido. No pocas veces había acuerdos por mayoría, para disgusto de ciertos organizadores y jefes acostumbrados al ejercicio permanente de la unanimidad, mientras algunos dolidos se empeñaban en detectar al “disidente”. Es cierto también que algún que otro integrante del jurado se ponía intransigente en la negociación y se “le revolvía el autor”, como decimos los editores, o, en este caso, “se le revolvía el dictaminador”. O afloraba la vanidad, o se imponían preferencias y gustos, temáticos y estilísticos, formaciones culturales, afinidades generacionales conscientes o inconscientes, prejuicios de género o raciales, solidaridad con grupos, precisiones retóricas o academicistas…, que intentaban prevalecer por encima de la opinión del resto del jurado, confundiendo autoridad con autoritarismo, o sosteniendo criterios extraliterarios, o dando por bueno todo lo real o aparentemente nuevo, o todo lo “santificado” por la tradición y la academia. Mas, sin exagerar de un lado u otro, los jurados identificaban la “zona de strike”, y aunque existían los fouls, no solo se llegaba a consenso, sino que en muchas ocasiones se coincidía en los premios de manera amable, junto a las ya casi obligadas menciones, con la jerarquización, para mi gusto un tanto pedante, de primeras, segundas, terceras… De todas formas, los resultados contribuían a jerarquizar.
En los últimos concursos en que he sido jurado, todo este mecanismo descrito, como le gustaba decir a Roa sobre la Revolución del 30, “se fue a bolina”. Sigo leyendo los textos tratando de olvidar los nombres cuando estos van explícitos, y sin pretender adivinarlos —un ejercicio de estilística no desdeñable— cuando las reglas del concurso exigen el anonimato. Quizás el lector considere que estoy comparando con demasiada insistencia un concurso literario con un campeonato deportivo, pero en la medida en que se ha ido imponiendo el mundo del espectáculo, los concursos forman parte de él. Cada vez jerarquizan menos e importa más el carácter de competencia, en la que no siempre gana el mejor, sino el que con mayor habilidad haya trabajado para esa circunstancia única y exclusiva que posiblemente no lo catapulte a la fama o el éxito, pero que llama la atención sobre su nombre. En ocasiones se otorga un premio literario a una obra que causó cierta sorpresa o cuyo discurso “desentonó” con el resto de los trabajos presentados; más de una vez, una lectura descontextualizada, años después, nos descubre que nuestra decisión no fue la más acertada. Hoy, ayer, y posiblemente siempre, un concurso artístico es una competencia en la que, por muy bien elegidos que sean los jurados y por muy buenas lecturas realicen, siempre hay que contar con “el azar concurrente”. Hay quien asegura que las decisiones dependen hasta del biorritmo de los jurados, pero mejor no exagerar.
Actualmente la negociación sigue siendo decisiva para llegar a acuerdos sobre los ganadores, pero el esquema se presenta de otra manera. La dispersión de seleccionados en una primera lectura por cada uno de los jurados es enorme, o muy condicionada por muy distintos motivos extraliterarios. Además, el número de obras y la diversidad de discursos obligan a un análisis en el que, por muy integral y coherente que se pretenda ser, pesan considerablemente las cada vez también más crecientes diferencias entre los universos estéticos y culturales de cada miembro del jurado. Cada texto puede defenderse desde variables puntos de vista y cada jurado puede asumir un paradigma que muy poco tiene en común con el del resto de sus colegas, a tal punto que, aun siendo muy exquisitos en el examen, cada vez se hace más difícil la concordancia. Siguiendo el ejemplo más sencillo de los tres jurados, cada uno puede llevar a una negociación general, nombres diferentes y discursos muy disímiles, con pareja calidad literaria, y, en justicia, podría haber tres premios.
Predomina entonces el arte de la negociación por sobre la pericia de las lecturas y los argumentos que se exponen. No basta que se utilice la tecnología digital para marcar en un cuadrado la zona de strike: la decisión termina siendo humana. El “ampaya” no puede negociar, tiene que dar un veredicto, pero en un concurso literario la sentencia es de todos, por lo que la capacidad y disposición para pactar, convenir, profundizar, acordar… constituye un valor esencial que deberán tener en cuenta los organizadores de premios literarios al elegir jurados, si se quieren evitar los primeros lugares compartidos. Para formar parte de un jurado, además de las competencias necesarias, cada miembro deberá poseer una alta capacidad negociadora; la “contundencia” —palabra que a veces encubre la incapacidad para respetar al “otro”— de un criterio literario puede cancelar la viabilización de un dictamen, mientras la transacción resulta imprescindible para llegar a conclusiones, aunque, incluso, el premio quede desierto, no porque los jurados no pudieron ponerse de acuerdo, sino porque, sencillamente, lo acordaron. Por otra parte, la opinión pública frecuentemente comenta que “me dijeron que dicen que había dicho”, bajo una descontextualización manipuladora que suele alejarse de la verdad en la medida en que se propaga, de ahí que la honestidad y la discreción sean también rasgos primordiales en un jurado.
A pesar de la transformación sufrida y el derrotero actual de los concursos literarios, todavía siguen siendo necesarios, no solo para las más jóvenes promociones, sino para quienes deciden darse a conocer mediante ellos, o para los que aspiran a “reciclarse” luego de “desactivarse” por variadas razones. Que los premiados alcancen una adecuada promoción y que sus libros sean publicados en tiempo, única forma de socializarlos, justificarán las mil y una angustias de organizadores y jurados.

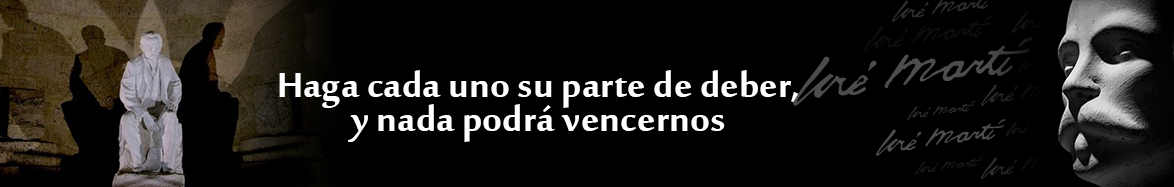



Deje un comentario