Portada de la revista Casa de las Américas (Detalle). Número 296-297, perteneciente a la etapa de julio a diciembre de 2019, dedicado de manera íntegra al poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar.
En una entrevista de 1968 concedida a la revista chilena Trilce, fundada por el poeta Omar Lara, Roberto Fernández Retamar confesaba: «… a mis veintitantos años, voluntariamente influido por la poesía inglesa —que en general conocí y sigo conociendo mal, pero así son las cosas—, y especialmente por Eliot —que acaso conocía un poco menos mal—, y queriendo salir de un ambiente poético enrarecido, di en buscar una poesía que se acercara a la conversación en su idioma, a lo inmediato en sus asuntos [...] pero no fue sino hasta la Revolución Cubana, en 1959, que empecé a trabajar con ese idioma que había intuido, necesitado». A pesar de su atención por La tierra baldía cuando era un joven que dominaba bien el inglés, en las productivas conversaciones que tuve con Fernández Retamar cuando trabajaba en Casa de las Américas y coincidíamos en el comedor, me confesó que su orientación hacia el coloquialismo se debió a sus lecturas de la obra de Eugenio Florit, el poeta de Doble acento (1937), en la etapa en que regresó a la serenidad luego del experimento con las vanguardias, especialmente Conversación con mi padre (1949).
T. S. Eliot fue un referente no solo para Retamar, sino para toda la generación poética de los años 50 en Hispanoamérica y en España; a pesar de que La tierra baldía vio la luz en 1922, estos versos ejercieron su encantamiento luminoso en los hispanohablantes mucho después, quizás por el sentido de desintegración que anunciaban, hecho realidad con la crisis de la sociedad moderna al finalizar la Segunda Guerra Mundial —a Eliot le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1948, y estaba considerado entre los grandes escritores en lengua inglesa, unido a nombres como James Joyce, Virginia Woolf y Ezra Poud, quienes fueron sus amigos, junto a otros, opositores literarios por su lirismo, como Dylan Thomas y W. H. Auden. Todos estos escritores fueron leídos por el joven poeta cubano, a pesar de que en 1968 todavía aseguraba no conocerlos bien. Lo que posiblemente fascinó a Fernández Retamar de Eliot fue su experimentación formal y el tono de trascendentalismo cercano a la perspectiva del ensayo, de interés para quien intentaba encontrar un estilo poético propio, más conectado a la comunicación, anhelo común con otros miembros de su generación, cubanos y en general latinoamericanos, como Ernesto Cardenal.
En el «ambiente poético enrarecido», probablemente por el tan divulgado neorromanticismo, las lecturas de Eliot en inglés le plantearon al joven Retamar un camino diferente; sin embargo, quería hallar una equivalencia en español, para Cuba, y tal vez la poética de Florit, cubano nacido en Madrid que vivió una buena parte de su vida en Nueva York, y cuya estancia en la Isla estuvo muy vinculada a la comunicación mediante la radio y el teatro, se erigió en ejemplo —Florit mutó de «poeta puro» en las décimas de Trópico durante las vanguardias, a precursor de la poesía conversacional en la Isla. El contacto de Fernández Retamar con el Florit maduro de las posvanguardias devino sendero para rescatar la comunicación perdida en las vanguardias, y, al mismo tiempo, ofrecer calado o profundidad a un discurso poético de circunstancia, una necesidad siempre vigente en él, aunque el tema fuera la naturaleza —con el canto en décimas a un tomeguín, o la evocación de las ceibas—, o un homenaje a Rubén Martínez Villena, a quien dedicó un libro.
Otra de sus fuentes nutricias fue el descubrimiento de la verba de José Lezama Lima y de la poesía de los miembros de Orígenes. No pocas veces vibró su sensibilidad lingüística al contarme ciertas respuestas de Lezama que daban fe de su uso singular de las palabras y de la sintaxis, por lo que la conversación con el gigante de Trocadero debe de haber sido una fiesta para el joven poeta. Me llamó la atención su predilección por el pensamiento poético de María Zambrano, y la admiración por su compromiso cívico, del cual participaba Lezama. Esta formación intelectual de reflexión lingüística y literaria, civismo social y político, constituyó una suerte de directriz que siempre mantuvo presente. Muchas veces hablamos sobre la amistad de María con Lezama, una relación muy estrecha que revivió cuando conversó con ella por última vez, en Roma; la única ocasión que vi asomar lágrimas a los ojos de Roberto fue cuando me comentó aquel encuentro.
Fernández Retamar no cometía la tontería de negar las influencias, pero tampoco la de enumerarlas; sabía que en su rica vida de lecturas y viajes, encuentros y eventos, era imposible determinarlas con precisión. En medio del Período Especial, en 1994, preparó sus poesías escogidas, de un lapso entre 1949 y 1988: Algo semejante a los monstruos antediluvianos, título tomado de un cuaderno publicado en Barcelona en 1970, a la vez préstamo de unos versos de Vladimir Mayacovski. La acertada selección que realizara el propio autor para la mejor etapa de su poesía puede resultar una aconsejable guía para el estudio de su obra. Aunque referencia los años en que fueron escritos los textos, los reunió intentando dar coherencia a toda su producción y los agrupó con cierto «aire de familia», según temas afines. En ellos predomina el inicial canto a la naturaleza y a los seres sencillos del pueblo, no pocas veces sus amigos, de vez en cuando traversalizado a lo largo de su producción por la gravitación de un verso o una idea de José Martí; los poemas de la cotidianidad, en la que aparecen de modo constante el amor y la familia, en las circunstancias más habituales o comunes de la existencia; los versos dedicados a las múltiples lecturas, y en sentido general, a la belleza, sea visual, musical o danzaria, un homenaje a la cultura que lo rodeó; las conversaciones hímnicas, las composiciones épicas y los soliloquios acerca de la gesta y el proceso de la Revolución.
La poética de Fernández Retamar está afirmada en la conversación iluminadora y afianzada en su capacidad ensayística. Si bien comenzó a estudiar arquitectura, hizo cursos de artes plásticas y música, y ejerció el periodismo, fue siempre un poeta y un pensador, un joven profesor que partía de los arriesgados estudios literarios sobre poesía contemporánea cubana, en los que analizaba la obra de sus coetáneos, y entraba en el difícil tema de la lingüística, materia que enseñó en una cátedra obtenida por oposición en la Universidad de La Habana. Dominó la estilística y la literatura hispanoamericana, a punto de ser invitado por la Universidad de Yale para impartir un curso sobre estos temas y ofrecer conferencias en la de Columbia. Mantuvo la estirpe de hombre reflexivo, aun cuando tratara asuntos de menos exigencia pero de mayor complejidad práctica; así lo conocí en los consejos de dirección, como presidente de la Casa de las Américas, en los cuales solía tomar decisiones meditadas, sin precipitaciones, sin dejarse cegar por la pasión —a pesar de ser hombre apasionado—, y solicitaba más información, indagaba por otras vías, comprobaba con precisión científica, aun cuando la mayoría estuviera convencida de una idea suscitada por la emoción. Actuaba desde el pensamiento cultural y poseía una especial capacidad para olfatear lo raro, extravagante o turbio de un planteamiento; combinaba su espesor de hombre de enorme cultura con las habilidades conseguidas por una experiencia no exenta de tropiezos.
La literatura fue una de sus obsesiones: la poesía cubana, los asuntos teóricos, autores y libros de ficción y de pensamiento de América Latina y el Caribe. Otras de sus obsesiones tempranas fue el estudio de José Martí, al que le dedicó una buena parte de sus indagaciones más lúcidas. Todavía recuerdo la altura científica de su curso «Pensamiento de Nuestra América. Autorreflexiones y propuestas», impartido en la Casa de las Américas y publicado en 2006 en Buenos Aires, uno de los textos más penetrantes para conocer la evolución de la cultura en la región. Desde los años 60 Fernández Retamar trabajaba en temas teóricos de la literatura latinoamericana, que se estudiaban bajo el prisma europeo; en aquellos momentos sus audaces planteamientos de crítica al eurocentrismo causaron admiración a algunos y molestia a otros, porque denunciaban esta deformación y formulaban la necesidad del desplazamiento de tales visiones sobre cultura latinoamericana, teniendo en cuenta nuestra historia, nuestras sociedades y nuestra propia visión. No pocos desestimaron el tema porque ponía en riesgo su trabajo en buena parte de las universidades del mundo, asentado en visiones construidas desde Europa.
Estos estudios de Fernández Retamar en los años 70, bajo la coyuntura compleja de la Guerra Fría y siguiendo un plan de ensayo político ancilar, dieron a conocer una de las tesis más debatidas en las universidades del primer mundo, a partir de la imagen del salvaje primitivo representado como Caliban, frente a Ariel, la supuesta representación de la espiritualidad, según los personajes de La tempestad, de William Shakespeare. El viejo tópico de la lucha entre civilización y barbarie planteado por Domingo Faustino Sarmiento, que Martí desenmascaró como una batalla entre la falsa erudición y la naturaleza, Retamar lo propone en la escena shakespeariana para plantear la que posteriormente ha sido considerada una teoría «poscolonial», aun cuando la colonialidad todavía habita en nuestros pueblos. Independientemente de las críticas y de las actualizaciones y revisitaciones posteriores, incluso hasta las del propio autor, estas interpretaciones ideológicas y las tesis generadas abrieron un debate que todavía continúa, para analizar todas las posibles transculturaciones y las diversas figuraciones calibánicas, cuando se han desplegado estudios afroamericanos, indoamericanos, sobre mujeres, niños, juventud y otros, basados en una concepción americana de esos sujetos.
Para mí Roberto poeta y pensador es inseparable del maestro, porque fui su alumno en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana. Una vecina mía de la Víbora que estudió con él en el Instituto Edison, me aseguró que ya en aquellos años era una eminencia como estudiante, y por eso fue también allí el profesor más joven del claustro, conocedor no solo del inglés, sino del francés y su cultura —una conversación suya en español, inglés y francés con varios interlocutores, me dejó con vértigo. Entre mis compañeros de aula en la universidad, eran célebres sus ceremoniosos pases de lista, en los cuales pronunciaba con exactitud los apellidos de los alumnos extranjeros, fueran rusos —es decir, soviéticos—, checos, húngaros, norcoreanos o congoleses, y su fidelidad a Rene Welleck y Alfonso Reyes, pues recomendaba efusivamente la Teoría de la literatura, de Welleck and Warren, y El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria, de Reyes, a pesar de que se sabía mucho de ellos, y nos entregaba artículos novedosos entonces, mecanografiados por él mismo ante la falta de bibliografía, de autores como Víctor Shklovski, Jan Mukarovsky, Roman Jakobson o Michel Butor… Esta generosidad hacia sus alumnos se correspondía con el rigor y la justeza de sus calificaciones; de él aprendí que al calificar los profesores debíamos subrayar las frases incomprensibles, exageradas o equivocadas en los exámenes, o hacer algún comentario al final que justificara la nota, si resultaba imprescindible. Él iba más allá, pues subrayaba las frases ridículas con que los estudiantes intentábamos demostrarle nuestras dotes poéticas, y las acompañaba con una interjección: «¡Oh!».
Recuerdo al profesor más allá del aula y las clases. Siempre de buen talante, más bien alegre y jovial, capaz de comprender lo nuevo o novedoso, lo que nacía con dificultades e imperfecciones, lo que debía rectificarse. Nos seguía enseñando en el ambiente laboral, sin excesos pedagógicos y más bien ocultando lo que sabía, porque hacía exploraciones que de alguna manera se convertían en evaluaciones. Dispuesto a escuchar a los más jóvenes, intercambiaba con ellos, les ofrecía una atención personalizada, les daba las oportunidades que merecieran y los apoyaba en sus proyectos, con lo cual superaba el título de profesor y llegaba al de Maestro. Su magisterio podía servir de intermediario eficaz para la comunicación con quienes estaban en un lugar más encumbrado del poder administrativo o político. Recuerdo que una vez le hice un comentario sobre Daniel Estulin, un personaje obsesionado por la teoría conspirativa —afirmó que Theodor Adorno les escribía las canciones a los Beatles para atontar a la juventud de los 60, que el Club Bilderberg contrató a George Martin para que diseñara un laboratorio de grabación al propio cuarteto británico y que un agente secreto creó un sistema basado en una escala de 12 tonos con capacidad para manejar el cerebro de la juventud…— que iba a ser invitado a Cuba, y me pidió un informe de lo que yo sabía sobre él. Sé que Roberto influyó para «bajarle el perfil». Los argumentos paranoicos, extravagantes, irracionales y sin prueba científica, los combatía con cultura. Por esta razón, entre otras tantas, nos va a hacer mucha falta el maestro, el pensador, el poeta.

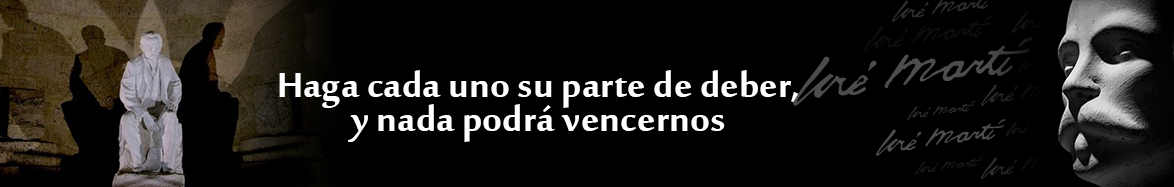



Deje un comentario