“Hybrid of a Chrysler” (2016)
José Esterio Segura Mora (Santiago de Cuba, 1970)
Según me han contado, cuando nací mi padre tenía un Chrysler de finales de los años 30, posiblemente un modelo Airflow, de los primeros en llegar a la Isla con la llamada “carrocería aerodinámica”. Con los dolores de parto de mi madre y en medio de la creciente de varios ríos por una fuerte tormenta tropical, durante el trayecto desde Santa Amelia del Retiro, en San Luis, Pinar del Río, llegaron hasta el sitio donde se había caído un puente de hierro; alguien había colocado dos tablones para facilitar el paso de transeúntes, y el auto logró atravesarlo, pues había que continuar viaje hasta llegar a la Colonia Española en la ciudad de Pinar del Río. Haciendo ese recuento, me doy cuenta de que posiblemente deba agradecer a la Chrysler y a los dos tablones salvadores, mi llegada a este mundo.
De niño, por los años 50, papá ya tenía un Chevrolet Bel Air de 1953—luego un tío compró un Chevrolet Bel Air de 1957, posiblemente el mejor de esa marca que circuló en Cuba. Esta marca había adquirido gran prestigio en la Isla por sus carros fuertes, económicos y relativamente baratos, y como mi padre era un comerciante de clase media, no empleaba su dinero en el último modelo de un auto lujoso, como otro de mis tíos, que siempre importaba el Cadillac del año. Aún tengo presente cuando en diciembre de 1956 mi tío llegó de Estados Unidos con su Cadillac Brougham de 1957, con dobles faroles y sin columnas que separaran los asientos traseros de los delanteros: toda una novedad. Sin embargo, casi todos los amigos de mi padre tenían Fords, famosos por lo fáciles de conducir y reparar, y sobre todo, baratos—para quienes podían comprar autos.
Todavía repaso las discusiones, en mi casa o fuera de ella, sobre el duelo entre la Chevrolet y la Ford. Muy pocas veces pasé en el hogar un fin de semana, pues mi familia junto a otras amistades tomábamos carretera y pernoctábamos en los sitios más inimaginables. Una parte de las conversaciones de los hombres en aquellos encuentros giraban en torno a las propiedades mecánicas de los autos, sus ventajas y desventajas, según el interés de cada quien, casi siempre alrededor de las dos marcas mencionadas y ante el silencio de un vecino, dueño de un pequeño taller como representante de la VW, para dar servicio a lo que en esa época llamaban, despectivamente, “escarabajos”, y luego, como suavizando, “huevitos”, muy pequeños, económicos, pero incómodos en comparación con los fabricados en Estados Unidos.
Cuando llegó la noticia de que uno de nuestros primos había ganado la carrera Habana-Pinar del Río, todos se sorprendieron de que no hubiera sido en un Ford ni en un Chevrolet, sino en un Studebaker Commander, un carro feo que había ganado reputación por su velocidad y cierta aura de irrompible, aún en medio de las curvas, baches y lomas de la Carretera Central. Ya en los inicios de la Revolución, mi padre trajo un Buick Special comprado en liquidación a un embajador —posiblemente de Brasil, pues era amarillo y verde, una combinación muy rara en Cuba, donde predominaban el azul, el rojo, el blanco y el negro. Él quería ser fiel a la General Motors, pero se trataba de un modelo automático, con aire acondicionado, de cuatro puertas sin columnas, dirección y frenos hidráulicos, motor V8 y un novedoso sistema de amortiguación con neumáticos que todavía tenían “banda blanca”. Aquello sí dejaba atrás los comentarios sobre el “Chevrolecito” del viejo.
A principios de los 60, en la familia solo competían con papá y su Buick Special el tío del Cadillac, y otro tío, muy sobrio y parco, educado en Estados Unidos, que prefería el Oldsmobile Super 88 de color negro, siempre con olor a desinfectante. Cuando ambos abandonaron el país, el Buick se quedó sin competencia, a pesar de los nuevos modelos europeos que comenzaron a entrar, especialmente el italiano Alfa Romeo y el checoeslovaco Skoda, pequeños, rápidos y económicos, pero muy distantes todavía, para el gusto criollo, de las marcas producidas en Estados Unidos. A finales de esa década, el tío más joven por parte de padre se apareció con un Mercury Cougar, de la Ford Motors Company, para revivir la polémica entre la General Motors y la Ford; se trataba de un auto de dos puertas sin asiento atrás —él nunca tuvo hijos—, descapotable, que al salir sonaba como un Ford Fairlane 500. Fueron los últimos carros norteamericanos “modernos” que recuerdo.
Ya a finales de los años 60 en mi casa cambiaron el insostenible Buick y regresaron al Chevrolet, ahora de 1952: de dos puertas y sumamente económico, lo dejaban de noche sin protección en el capó y en el maletero, pues nadie se robaba un acumulador o una goma, al menos en el lugar donde vivíamos. En ese carro aprendí a manejar; era muy fácil hacerlo, aunque más difícil que en el Buick, automático. En realidad, a mí no me interesaba mucho manejar, y lo hice por la insistencia de mi padre—contrario a lo que sucedía con mis amigos, que eran quienes insistían—, pues me costaba trabajo conversar y manejar, y prefería lo primero. Por otra parte, me gustaba viajar en auto o en cualquier vehículo, si manejaba otro; mis viajes verdaderos eran inmóviles, llevado por libros o películas. De esta manera, el “Chevrolecito” en que termina la historia de mi familia no sobrevivió a su dueño, vendido, casi regalado, a un precio que no escribo por vergüenza, pues tampoco mis hermanos lo manejaban.
El carro “particular” que compré por necesidad para moverme por mi cuenta, y sobre todo porque tuve la oportunidad de que me lo “otorgaran” por mi trabajo, fue un Lada de uso, que antes había pertenecido a Jesús Díaz. Lo reparé y pinté varias veces, y lo utilicé mucho, en viajes con mi familia, y aunque algunos no me lo crean, terminé devolviéndolo gratis al organismo que me lo otorgó, cuando se hizo insostenible, al menos para mí, mantenerlo en una forma medianamente aceptable. En la Cuba de los años 70 y 80 habían entrado otros autos italianos como el Fiat 125, que identifico con propietarios médicos porque algunos amigos de esa profesión lo tenían; o franceses, como el Peugeot 404, que asocio a ingenieros, por las mismas razones; o el polaco Fiat Polski 126p, rodados por valientes de diversas profesiones, muchos llegados orgullosa y milagrosamente hasta la actualidad. Pero, sobre todo, hubo un aluvión de autos “soviéticos” —es decir, rusos—, como el Volga, varios tipos de Lada—el Zhiguli/VAZ-2101, 2102, 2103, 2105, 2106; el 2104 Matriuska, el Riva/VAZ-2107, el Niva/VAZ-2121 y, a finales de la década de los 80, el Samara/VAZ-2109—, el Moskvitch 412—también conocido como 2140 o 1500 SL—, y ya a finales de esa década el Aleko. Todos se mantienen en activo, pero pocos de ellos han alcanzado la sobrevivencia, el confort y la adaptabilidad mecánica de los viejos “almendrones”.
En Cuba todavía circulan algunos autos clásicos, incluso muy antiguos, casi de principios de siglo, pero la mayoría son de entre finales de los años 40 y principios de los 60. Pueden ya considerarse también clásicos los del llamado “campo socialista”, llegados al país con la Revolución. Después del Período Especial, por los años 90, comenzaron a aparecer carros procedentes, fundamentalmente, de Japón, Corea del Sur y Europa. Los antiguos autos norteamericanos se convirtieron en almendrones cuando sus dueños los transformaron en taxis, y ya no conservan casi nada original, excepto la carrocería. Todavía está por escribirse la historia de las múltiples adaptaciones, ajustes, acomodos, combinaciones, fusiones, ensamblajes, imitaciones, innovaciones, creaciones, enmiendas, hallazgos, soluciones, iniciativas, aplicaciones, invenciones… de partes y piezas de todos estos autos. O mejor, una historia del cubano contada por sus carros.

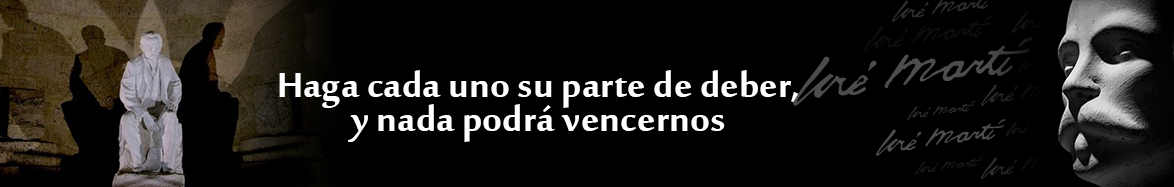



Deje un comentario