Con relación a la inauguración de la Estatua de la Libertad, Martí expresa sobre el valor de la solidaridad francesa para con los norteamericanos lo siguiente:
Así aseguraron los Estados Unidos con el auxilio de Francia la independencia que aprendieron a desear en las ideas francesas. Y es tal el prestigio de un hecho heroico, que aquel marqués esbelto ha bastado para retener unidos durante un siglo a dos pueblos diversos en el calor del espíritu, la idea de la vida y el concepto mismo de la libertad, egoísta e interesada en los Estados Unidos, y en Francia generosa y expansiva.
Cita Martí en su trabajo que ya había una estatua de La Fayette en la plaza de la Unión, en Nueva York, obra también del escultor Bartholdi, y que igualmente la había regalado Francia. También cita a Laboulaye, quien inspiró a Bartholdi, cuando en su casa le dijo que fuera a los Estados Unidos y le propusiera construir con los franceses un monumento soberbio en conmemoración de su independencia. Relaciona a los invitados franceses que llegaron allí a presenciar el acto de aceptación de los Estados Unidos del regalo de Francia, y entre ellos los ilustres Ferdinad de Lesseps y el propio Bartholdi.
Habla en la crónica de la fastuosa parada militar que tuvo lugar en la plaza de Madison, donde se daría la fiesta mayor. Describe el colorido de los uniformes: “[...] millas de camisas rojas: milicianos grises, azules y verdes: una mancha de gorros blancos en la escuadra [...] Pasa la artillería, con sus soldados de uniforme azul [...], la caballería, con sus solapas amarillas: a un lado y al otro las dos aceras negras”.
En la citada plaza se levantó la tribuna cubierta de los pabellones de Francia y de los Estados Unidos, donde vería la parada el presidente, y detalla Martí el lugar exacto: “[...] allí, frente al impío monumento que recuerda la victoria ingloriosa de los norteamericanos sobre México”.
Continúa Martí: “Un cañonazo, un vuelo de campanas, una columna de humo fueron la bahía y ciudad de Nueva York desde que cerró la parada hasta que, al caer el crepúsculo, acabaron las fiestas en la isla donde se eleva el monumento”. Y narra cómo se desplazó el pueblo neoyorquino al finalizar el acto en la plaza Madison para asistir al último de todos los del día, en la pequeña isla de Bedloe, en medio de la bahía:
Entonces los espíritus, llegada la hora de descorrer el pabellón que velaba el rostro de la estatua, bulleron de manera que pareció que se cubría el cielo en un toldo de águilas. Era prisa de novio la que empujaba a la ciudad a los vapores.
Los vapores mismos, orlados de banderas, parecían guirnaldas, y sonreían, cuchicheaban, se movían alegres y precipitados, como las niñas que hacen de testigos en las bodas.
La visión de Martí del acto en Bedloe, así como del presidente Cleveland, que padecía de obesidad y reumatismo, pero a quien le sobraba inteligencia, está escrita en hermosas líneas:
Pequeña como una amapola lucía a los pies de la estatua la ancha tribuna, construida para celebrar la fiesta con pinos frescos y pabellones vírgenes. Los invitados más favorecidos ocupaban la explanada frente a la tribuna. La isla entera parecía un solo ser humano.
¡No se concibe cómo voceó este pueblo, cuando su Presidente, nacido como él de la mesa del trabajo, puso el pie en la lancha de honor para ir a recibir la imagen en que cada hombre se ve como redimido y encumbrado!
Sólo los estremecimientos de la tierra dan idea de explosión semejante.
Terminó el acto cuando habló un viejo obispo —nos dice Martí— y bendijo la estatua, y después de entonar la concurrencia “[...] un himno lento y suave [...]. De lo alto de la antorcha anunció una señal que había terminado la ceremonia”.
Actualmente, el monumento está bajo el cuidado del Servicio Nacional de Parques y un servicio de iluminación descomunal hace resplandecer toda la noche a la Estatua de La Libertad. En 1924, fue declarado monumento nacional. En 1956, el Congreso de los Estados Unidos cambió el nombre de la isla Bedloe, y desde entonces se llama “Isla de la Libertad”. Por orden presidencial de 1965, la cercana y también diminuta isla de Ellis fue declarada parte del monumento, después que algunos años antes quedara desactivada como punto de entrada de los inmigrantes que llegaban a la costa este norteamericana, y en la cual se creó una gigantesca edificación inaugurada en 1892 para esta finalidad, la que hoy está convertida en museo que recuerda a los inmigrantes. En 1972, se abrió en la base del monumento el Museo Estadounidense de la Inmigración, el cual comprende también a las instalaciones de la isla Ellis.
Constantemente, cada media hora, llega a la Isla de la Libertad un transbordador, cuya última planta queda al aire libre, cargado de cientos de visitantes. Cada una hora parte uno desde el Battery Park, en el extremo sur de Manhattan, en el estado de Nueva York, y otro desde el Liberty State Park, en las orillas de Jersey City, en el estado de Nueva Jersey, servicio que se presta desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 o 6:00 p.m., según la temporada. De uno de estos puntos sale un trasbordador a la hora en punto, y del otro, sale cuando es la media hora. Así, el arribo a estas islas se hace de manera que no cause tanta aglomeración de público. Cada trasbordador llega tanto a la isla de Ellis como a la isla Liberty.
Como cosa curiosa es de resaltar que, aunque las islas Ellis y la antigua Bedloe, hoy Isla de la Libertad, están a la entrada de la bahía de Nueva York —en la desembocadura del río Hudson—, la cual baña territorios de dos estados de la Unión Norteamericana: Nueva York y Nueva Jersey, administrativamente ambas islas, y, por tanto, la Estatua de La Libertad, pertenecen no al estado de Nueva York, sino al de Nueva Jersey.
El 28 de octubre de 1886, en la ceremonia de inauguración de la Estatua de La Libertad, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, recibía el monumento que donaba el pueblo francés al pueblo estadounidense, y costeado con el peculio de la población de los dos países, y decía en su discurso, a manera de promesa solemne: “Nunca olvidaremos que la Libertad ha hecho aquí su hogar; el altar que ella ha elegido nunca será descuidado”.
Pero la historia, y no solo la posterior, desmentiría a Cleveland, el único presidente de la Unión que lo fue por dos veces de forma no consecutiva (1885-1889 y 1893-1897). Por cierto, le cabe a Cleveland el honor de haber actuado muy consecuentemente en el caso de Hawai, en los primeros momentos de su segundo mandato (1893), cuando se opuso a los deseos de los naturales blancos descendientes de colonos estadounidenses de ese archipiélago del Pacífico, quienes habían destronado a la reina Lilioukalani de Hawai y pedían al presidente de los Estados Unidos que anexionara a las islas, y hasta más, les exigió a los colonos blancos que restituyeran a la Reina en el trono, cosa que no fue cumplida. (El próximo presidente de los Estados Unidos, William McKinley, sí aceptó anexar Hawai). Sin embargo, Cleveland trató, infructuosamente, de comprar en 1896 a la Cuba que ya estaba levantada en armas contra España, pagando en oro caro a la metrópoli ibérica.
En la crónica de José Martí antes citada, “Fiestas de la Estatua de La Libertad”, el cubano entonces residente en el Nueva York de 1886, la comenzaba con los dos párrafos siguientes:
Terrible es, Libertad, hablar de ti para el que no te tiene. Una fiera vencida por el domador no dobla la rodilla con más ira. Se conoce la hondura del infierno, y se mira desde ella, en su arrogancia de sol, al hombre vivo. Se muerde el aire, como muerde una hiena el hierro de su jaula. Se retuerce el espíritu en el cuerpo como un envenenado.
Del fango de las calles quisiera hacerse el miserable que vive sin libertad la vestidura que le asienta. Los que te tienen, oh, Libertad, no te conocen. Los que no te tienen no deben hablar de ti, sino conquistarte.
Poco tiempo después de inaugurada la Estatua de la Libertad, se convocó por Washington a los países de América Latina para la Comisión Internacional Americana, que sesionó entre 1889 y 1890. Dice Martí en una crónica fechada el 28 de septiembre de 1889, en carta dirigida al “señor Director de La Nación”, de Buenos Aires, sobre este Congreso:
[...] que llaman aquí de Panamérica, aunque ya no será de toda, porque Haití, como que el gobierno de Washington exige que le den en dominio la península estratégica de San Nicolás, no muestra deseos de enviar sus negros elocuentes a la conferencia de naciones; ni Santo Domingo ha aceptado el convite, porque dice que no puede venir a sentarse a la mesa de los que le piden a mano armada su bahía de Samaná, y en castigo de su resistencia le imponen derechos subidos a la caoba.
La llamada también Conferencia Panamericana había encargado a la Comisión Monetaria Internacional Americana, la cual se reuniría en la ciudad de Washington en 1891, para estudiar las proposiciones de los Estados Unidos de crear una o dos monedas internacionales, de oro y de plata, para poder enfrentar las operaciones comerciales de todos los países de América. José Martí, quien ya era cónsul general de la República Oriental del Uruguay en Nueva York, fue nombrado delegado al Congreso Monetario de Washington, y como tal, fue responsabilizado, por la misma Comisión, para presentar el Informe al respecto, el 30 de marzo de 1891, por medio del cual no se estimó prudente lo que los Estados Unidos proponían.
Bien clara había quedado la conciencia de Martí de cuáles eran las intenciones de los Estados Unidos para con el resto de América.
Nueve años después de las fiestas en Nueva York, por la estatua de La Libertad, en carta de 18 de mayo de 1895, desde el Campamento de Dos Ríos, el día antes de su muerte de cara al sol, en los campos de la Cuba que luchaba por su independencia, le decía José Martí a su amigo mexicano Manuel Mercado:
[...] ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo— de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin.
Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos —como ese de Vd. y mío—, más vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas de allá y los españoles, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América, al Norte revuelto y brutal que los desprecia, —les habían impedido la adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio, que se hace en bien inmediato y de ellos.
Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: —y mi honda es la de David.
Pero las intenciones nobles de Martí fueron infructuosas: y no solamente no se pudo lograr la independencia de las Antillas, sino que, además, pasaron Cuba y Puerto Rico a manos estadounidenses en 1898 y los Estados Unidos, entonces “[...] cayeron con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América”. Y a partir de la primera guerra de la etapa imperialista de la historia de la humanidad, por la cual ganaron para su dominio los Estados Unidos todo lo que restaba del imperio español, han sido tanto los hechos criminales que contra naciones pequeñas y débiles, contra pueblos indefensos, aunque aguerridos y dignos, han cometido los Estados Unidos, que serían aquí innumerables para consignarlos, pero todos ellos ha tenido que verlo con sus propios ojos esa hermosa Estatua de La Libertad que se yergue a la entrada de la bahía de Nueva York, que Martí describió así: “De Moisés tiene las tablas de la ley: de la Minerva el brazo levantado: del Apolo la llama de la antorcha: de la Esfinge el misterio de la faz: del Cristianismo la diadema aérea”. Esa “[...] estatua hecha, más que de bronce, de todo lo que en el alma humana es oda y sol” [...], esa estatua que “[...] allá en las nubes, aparecía como una madre inmensa” [...], esa Estatua de La Libertad que “[...] tiene inclinada la cabeza, y un tinte de viudez en el semblante” [...] y “[...] por eso, como quien manda y guía, tiene un brazo fieramente al cielo”, vierte desde entonces lágrimas invisibles que sienten también correr por sus rostros todos los estadounidenses honestos, esos que aman la solidaridad de La Fayette, esos que sienten en sus corazones los latidos avergonzados de Washington y de Lincoln.

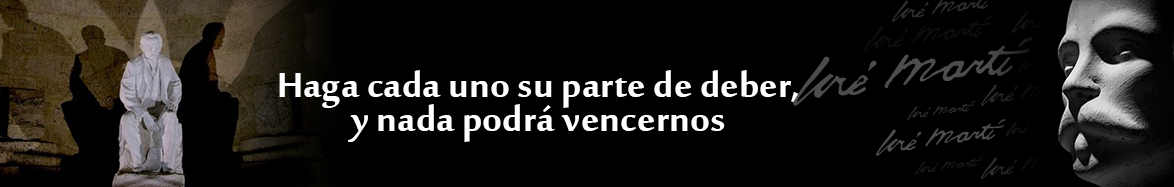


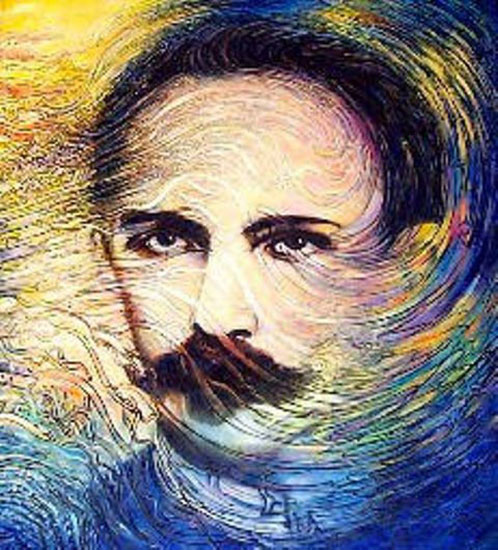
Deje un comentario