Un poco antes que Natalia Bolívar comenzara a hablarme de sus incursiones en la pintura y de su trayectoria pictórica asumida desde diferentes partes del mundo, a propósito de mi curiosidad y respeto hacia su vida intelectual, me advirtió con absoluta tranquilidad y para que no buscara obstinadamente una quinta pata de su mesa: yo pinto para distraerme. Como para que no perdiera mi tiempo explorando en su interior en busca de fundamentos teóricos o motivaciones familiares que justificasen los tantos años de su vida —interrumpidos en algunas ocasiones por largo tiempo— dedicados a la creación artística. Porque una cosa es más cierta que otras tantas que me confesó: no ha dejado de pintar desde que ingresó en la Escuela Anexa de la Academia de Bellas Artes San Alejandro allá por el año 1954, bajo la tutoría de Florencio Gelabert en escultura y Baría en el dibujo.
Casi desde aquella década del 50 su vida comenzó a ser marcada también, quizás algo más profundamente, por la investigación etnológica y antropológica sobre manifestaciones religiosas y populares de origen africano gracias a un temprano aprendizaje de la mano de Lydia Cabrera. Importantes ramas estas del saber y la sensibilidad se cruzaron, pues, en su vida de manera definitiva para tratar de comprender los orígenes de muchas zonas de nuestro comportamiento como cultura, sociedad y nación ya que, en resumidas cuentas, lo que siempre le ha importado a Natalia por sobre todas las cosas es Cuba, rodeada desde el siglo XVI por una retahíla de misterios, laberintos, caminos, magia, que ella se empeña en descifrarnos todos los días del mundo.
En la Escuela Anexa estuvo solo año y medio pues fue cerrada por el gobierno de Batista ante la escalada opositora de los estudiantes. Entonces tomó clases particulares de pintura con Hipólito Hidalgo de Caviedes quien estaba casado con una prima hermana suya. En las vacaciones de verano de 1955 se le ocurrió inscribirse en unos cursos de la muy conocida Art Student League de Nueva York (en la que varios artistas cubanos participaron de sus cursos regulares por esos años) nada menos que con Norman Rockwell gracias a su tía Natalia Aróstegui, quien vivía en esa ciudad y supo encauzarla en la importante institución docente al igual que hizo por otros creadores cubanos en los campos de la música y la danza (en especial Alicia Alonso, según recuerda). De su experiencia como alumna aventajada en esos cursos de verano, interesándose en retratos, naturalezas muertas y paisajes sobre todo, surgió la idea de mostrar sus obras al público y para ello realiza en La Habana su primera muestra personal en la galería de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, cuyas palabras de presentación estuvieron a cargo de Rafael Suárez Solís, conformada por piezas de óleo sobre cartulina y gouaches.
En medio de esa década convulsa, debido al golpe de estado de 1952, comienza a construirse la nueva sede del Museo Nacional de Bellas Artes (hoy edificio Arte Cubano) bajo el impulso de varias personalidades del país y en especial Octavio Montoro quien, de inmediato, la llama para trabajar en la Bienal de arte hispanoamericana de 1955 y para entrenarse como futura guía del mismo gracias a esas tempranas inclinaciones creadoras, desconocidas y casi olvidadas, en el transcurso de los años siguientes. A su formación también contribuyeron, sin dudas, aquellas tertulias en casa de su prima, la escultora Rita Longa, en las que cada domingo se reunían algunos artistas cubanos: René Portocarrero, Amelia Peláez, Víctor Manuel, Wifredo Lam, para intercambiar opiniones y afectos en torno a la pintura. Entre esos encuentros casi familiares y los que ocurrían en el restaurante América, actual edificio Balaguer ubicado frente a la fachada posterior del Museo Nacional, junto a otros artistas e intelectuales cubanos (recuerda con entusiasmo a Lezama Lima) fue forjándose una mejor comprensión y sentido del arte.
En 1959 la dirección del Gobierno Revolucionario le asigna en la práctica tomar las riendas del Museo Nacional, aunque Antonio Rodríguez Morey fungía oficialmente como director del mismo desde décadas atrás, por lo que su vida creadora cambia debido a tan altas responsabilidades y en parte también a su interés en pasar cursos locales de museografía, arte precolombino y fuera de nuestras fronteras para asistir al Museo del Louvre a un entrenamiento que ofrecía el curador del Metropolitan de Nueva York en temas de museología, catalogación, conservación de fondos y arte español oriental y esquimal. Por otra parte, Julio Lobo le entrega en “calidad de depósito” su colección de arte para que se expusiera en los nuevos y reestructurados museos, especialmente la relacionada con Napoleón Bonaparte —además de retratos ingleses y franceses que poseía— la cual sirve de base para la fundación del Museo Napoleónico el 1 de diciembre de 1961, del cual Natalia funge así como su primera directora.
En sus años de responsabilidad al frente del Museo Nacional estableció un programa de exposiciones itinerantes con obras de la institución en varias ciudades del país, las cuales iban acompañadas siempre de una guía y un conservador, a pesar de no existir las mejores condiciones de espacio en algunas ciudades. Me cuenta que hubo casos en que las obras eran colgadas en las funerarias locales, en el lugar donde habitualmente se colocan las coronas de flores para los fallecidos mientras dura el velorio: tan grande era su interés por llevar el arte cubano a toda la población y ofrecer, al mismo tiempo, conferencias y charlas. Desde esos tempranos años 60, Natalia abandonó la pintura muy a su pesar debido a sus compromisos frente a determinadas instituciones de la cultura. Trabajó posteriormente como divulgadora del Teatro Nacional y fundó el Museo Numismático… hasta que decidió asentarse definitivamente en su propia casa y dedicarse por entero a sus entrañables oficios de siempre: la investigación y la pintura.
Fue a principios de los años 90 que volvió a surgir en ella la pasión por pintar, que no ha cesado hasta hoy y por la que es conocida también junto a sus numerosos libros publicados acerca de nuestras raíces y tradiciones de origen africano.
Dejando a un lado aquella etapa de iniciales composiciones sobre la base de frutas, árboles, mesas, sillas, flores (bodegones pudiera decirse de esas obras), retoma en su nueva etapa aquella vocación prístina de niña, al filo de sus 9 años, cuando se dedicaba a pintar el Sagrado Corazón y variadas postalitas religiosas para sus compañeras de aula, especialmente en las Navidades, también invitaciones para fiestas y en las que incluía objetos y hasta ciertos mecanismos funcionando, como si fuesen pequeñísimas instalaciones… de bolsillo (algo que recuerda con nostalgia y alegría). Las vendía, eso sí, por un peso y me asegura, con candidez y riéndose, que es la única vez que ha entrado en contacto con el “mercado” del arte.
En ese resurgir de los años 90 asume con fuerza y unicidad la abundante imaginería de las prácticas religiosas y el insondable universo de imágenes, formas y firmas que comportan, para centrarse en ella pero sin decidirse a exhibir sus obras durante la década. Es en el año 2005 cuando participa en una muestra colectiva en el memorial Salvador Allende en El Vedado así como en una exposición junto a Moisés Finalé en la galería Habana, también en ese barrio capitalino. En 2007 realiza una personal en Segovia, España, con el título Memorias del Calabar, que luego exhibe ese mismo año en la Casa de África ubicada en La Habana Vieja.
En 2012 expone en la casa-museo de Antonia Eiriz, en La Habana, un conjunto de pinturas de pequeño formato con el título de Recuerdos. Ese mismo año participa de un proyecto comunitario en el barrio de Luyanó, exponiendo obras suyas en la galería “El tanque”. Luego en 2015 incursiona en la colografía, asesorada por Eduardo Roca (Choco) y exhibe su primera obra de este género en “Fábrica de arte cubano”, La Habana. En 2016 forma parte de la exposición colectiva con la que se inaugura oficialmente la galería “Taller Gorría”, en La Habana Vieja, junto a reconocidos creadores cubanos. En septiembre de ese mismo año realiza otra muestra personal suya, Leyendas afrocubanas, con más de 30 pinturas de mediano formato en la galería “El reino de este mundo”, en la Biblioteca Nacional de Cuba, las cuales sirvieron de base para ilustrar un libro escrito por ella con el mismo título y publicado en México.
Ya desde mediados de esa década concentra su vocación pictórica en interpretar el universo de deidades y mitologías aprendidos desde su época de trabajo con Lydia Cabrera, primero en obras bidimensionales y algo más tarde tridimensionales a las que pudiera ubicarse quizás en alguna de las tendencias objetuales de hoy… pero en realidad escapan a toda definición y clasificación. El grado de ingenuidad, espontaneidad y honestidad que trasmiten cada una elimina todo intento crítico al uso, por lo que al acercarnos a ellas debemos hacerlo despojados de prejuicios teóricos pero apoyados, racional y lógicamente, en la estética y la historia del arte. La tradición y práctica de una zona importante del arte cubano considerado “popular” (a falta de mejor término) no ha representado influencia para Natalia pues su obra transcurre en el ámbito de su propia casa y pocas veces sale a visitar exposiciones; de ahí que muy poco influye o sesga su producción artística. En honor a la verdad hace lo que piensa o desea, lo que siente y le emociona sin encomendarse nada más que a su instinto y su inmanente naturaleza creadora. No percibo asimilaciones formales de importantes artistas (Chagall, Rousseau, Miró, Frida Kahlo, Tamayo, Tarsilia do Amaral, Volpi) aunque sí contaminaciones de sus miradas, enfoques y puntos de vistas en torno a las culturas populares y sus contextos. Esencialmente su obra se funda en un sentido franco, candoroso, de la belleza y lo estético, de su sensibilidad forjada en intensas relaciones con creadores e intelectuales cubanos y de sus viajes a regiones de África y El Caribe (sobre todo Haití).
La necesidad de Natalia en expresarse es grande, diría inmensa, en comparación con lo que he visto y escuchado a lo largo de mi vida como crítico. Le fascina, le entusiasma, le entretiene, el acto de crear. Es, probablemente, su más grande y profunda distracción. Como pocos artistas hace anotaciones gráficas, pictóricas, en esos “diarios” que la acompañan donde quiera que va o viaja, y en su propia casa. He tenido el privilegio de ver algunos de esos variados volúmenes (pues los va acumulando ya que agota las hojas en breves lapsos de tiempo) y resultan verdaderos libros de artistas, piezas únicas capaces de revelarnos intenciones, secretos, direcciones de una persona, mucho más que las obras que habitualmente realizan los creadores para exhibir. Me recuerdan los conocidos diarios de Frida Kahlo, por ejemplo, y los aun inéditos blocks y carpetas de variado formato que el cubano Roberto Fabelo acostumbra a llenar con sus dibujos. En tiempos cercanos, y para fortuna de los interesados, Kcho ha logrado exhibir algunos de los suyos en grandes exposiciones en La Habana.
Las obras de Natalia poseen un colorido extraordinario, integrador, y donde es posible admirar la factura de quien sabe delinear una figura, un rostro, y al mismo tiempo atmósferas cercanas al paisaje natural. Ajena a normas o reglas establecidas en cuanto a composición, luces, sombras, planos, y a los polos cielo-tierra, adentro-afuera, arriba-abajo, esta artista construye sus discursos estéticos a medida que afloran emociones, recuerdos, vivencias, en su mente, a sabiendas que sus manos le acompañarán para expresarlos de la mejor manera. Total ausencia de prejuicios estéticos esgrime tan solo enfrentarse al soporte escogido: si para ello debe pegar un botón sobre la tela o la cartulina, o unas flores de papel, o ex-votos comprados en almacenes populares, o lentejuelas, o fotos antiguas, hilos y agujas, lo hace hilvanándolos todos luego con su dibujo y sus manchas. No se siente atada a otra cosa que no sea la creación simple y pura, como millones de niños en el mundo antes de deformarse ante las seductoras pantallas de sus ordenadores o tablet. Por suerte, Natalia no tiene idea acerca de tales instrumentos modernos: y cuando alguien trata de explicárselos, rechaza el asunto o cambia de tema.
Sin proponérselo, sugiere una línea de continuidad que tiene en Benito Ortiz, Julio Breff, Gilberto de la Nuez, algunos de sus mejores exponentes en la Isla. Pero carece de familiaridad con ellos en lo formal y estructural. Son parientes cercanos y lejanos, eso sí. Pero para decirlo en breves palabras: no se parece a ninguno de los maestros antecesores del arte näif o popular en Cuba. Lo de Natalia, hablando en plata, no tiene nombre, aunque para un mayor goce y disfrute de cuanto hace debiéramos familiarizarnos con esos saberes populares, esas deidades, mitologías, leyendas, a las que alude sin descanso porque toda creación para ella se origina en la mejor comprensión de esas cosmogonías ancestrales, vigentes en gran parte de nuestra región geográfico-cultural.
Comienza así, tal vez, su proceso de inserción en el ámbito nacional aunque no trabaja ni se desvela por ese propósito tan caro a numerosos creadores. Su objetivo es dar rienda suelta a sus queridos demonios y pasiones. Su vida es pintar lo que su corazón le dicta a través de señales y signos que le llegan desde lo más profundo de las culturas populares de Cuba, El Caribe y África.
Natalia Bolívar ha logrado integrar sus universos intelectuales y creativos sin desgarramientos ni contradicciones. Su obra pictórica, sus dibujos y objetos, son creados cada vez que le place expresar algo íntimo, algo que le brinda satisfacción, y siempre alejada de las preocupaciones de exhibición y mercado. Su obra fluye como su vida misma.
Publicado: 5 de noviembre de 2017.

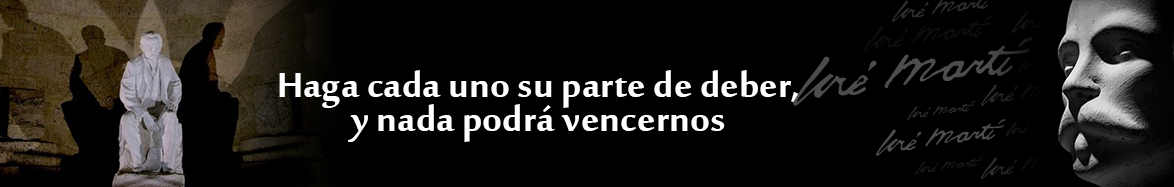



Deje un comentario