Era la pregunta obligada que hacía siempre cuando a punto de acabarse las vacaciones escolares hacía a mi madre cuando me despertaba temprano y me vestía con ropa de domingo. Siempre era el último lunes de agosto, la última semana de vacaciones, en el momento que más fuerza dedicaba a ese goce que es no tener que ir a unas clases que estaban por comenzar.
“El lunes vamos para que te hagan un chequeo antes de empezar la escuela… que no se te olvide…”. El calvario, la anunciación comenzaba la semana previa. Así ocurrió durante años. Y esa no era la única interrupción; estaba –igualmente—la obligada cita con el barbero para “lucir un porte y aspecto” adecuado: pelado a “la malanguita”. Nada que me diferenciara del resto de los niños del barrio, fueran negro, blancos, mulatos, jabaos o chinos.
En fin; que vestido con mis galas domingueras me sumaba al nutrido grupo de amiguitos y vecinos del barrio, junto a otros desconocidos, que atestaban la consulta del Dr. Arturo Pérez Estable en el hospital Infantil; el prestigioso pediatra cubano vivía y sabía el nombre de casi todos los que vivíamos en el barrio, y tenía una mata de mangos filipinos en su patio donde nos colábamos cada vez que fuera posible.
El Dr. Pérez Estable –como era conocido-- era un mulato santiaguero, bajito, de buenos modales, pulcro y siempre estaba sonriendo. Tenía una consulta en su casa que siempre estaba abierta al vecindario. Si Juan se caía y había que darle dos puntos en la cabeza terminaba siempre en casa de Pérez Estable, no importaba que el policlínico Rampa estuviera a unos pasos de distancia. Se necesitaba que el Dr. del barrio revisara a Juan no fuera a ser que…, o por si acaso el golpe…; y eso que entre los vecinos y padres de algunos había otros médicos ilustres. Su criterio era la ley.
Si todo fuera ir a la consulta y ya estaba resuelto el asunto no hubiera problemas. Pero no, había todo un ritual que se debía cumplir a plenitud y que comenzaba el domingo recogiendo una muestra de heces fecales –era obligado anunciar a la familia el momento en que se “iba a matar tigre”, “a asumir el trono” o simplemente a hacer caca—y tratando de orinar en un pomito color ámbar que antes había contenido bicomplex y que se podía recoger en la farmacia más cercana en una caja donde se depositaban los frascos vacíos (reciclaje en fecha tan temprana como los años sesenta y setenta).
Los dos frascos eran identificados y se entregaban en el laboratorio del policlínico donde Maricela; prima del Dr., que vivía en su casa y además era su enfermera; los recibía mientras preparaba la extracción de la muestra de sangre. Recuerdo haber visto frente a ella una colección de frascos donde estaban nuestras miserias y sufrimientos. Todos organizados. Las deposiciones en frascos bajitos y trasparente –eran los de las cremas y los ungüentos—y los de color ámbar con su correspondiente líquido amarillento. Curioso modo de acopiar información.
Tres días después, sanado el pinchazo, olvidada la afrenta de los frascos, se regresaba a la consulta para el examen físico. Nuevamente se repetía el momento de la concentración en la entrada de su consulta y el salir temprano o tarde dependía de la hora de llegada. En mi caso, lo mismo que muchos de mis amiguitos de juegos y del barrio, el ser vecino daba una ventaja muy sencilla: se podía ir a su consulta privada en la que se debía pagar la módica suma de diez pesos de dos a seis de la tarde.
El examen era bastante sencillo: levantar los brazos, toser y decir treinta y tres, tres veces seguidas. Después revisaba las mucosas de los ojos para ver si había síntomas de anemia. Como cierre estaba verificar los reflejos con un golpecito de martillo en las rodillas.
Tres días de mis vacaciones perdidos, la última semana, para confirma a mi madre que estaba totalmente sano y sin problemas de salud. Con sus dudas despejadas, mi madre se podía vanagloriar ante las vecinas y las madres de mis compañeros de juego, de mi estado de salud y la hemoglobina que acumulaba, aunque, por si las moscas, no descartaba tener a mano un pomo de bicomplex, uno de aceite de hígado de bacalao que sabía a rayo y otro de benadrilina. Previsión ante ausencia de apetito o presencia de catarro. De ellos nunca use el bicomplex.
Los años fueron pasando y el ritual de hacer exámenes médicos previos al comienzo de las clases fue pasando a un segundo plano. Sobre todo, porque nuevas dinámicas entraron en nuestras vidas.
Crecimos todos y el placer de entrar a hurtadillas en el patio del Dr. Pérez Estable a tumbar mangos filipinos pasó a un segundo plano. Él también envejeció y, aunque recordaba el nombre de cada uno de nosotros nos parecía una figura lejana; alguien al que podíamos ver todas las tardes sentados en el portal de su casa. Era un anciano más al que correspondíamos el saludo por educación y respeto.
Algunos de mis amiguitos estudiaron medicina y él al saberlo, además de la alegría, se brindó a darle consejos; cuentan que alguno que otro fue su alumno en algún momento de su carrera; pero ya la vejez –esa dictadura que anuncia que la juventud termino—le fue relegando a un sitio llamado olvido. Solo nuestras madres hablaban de su calidad médica cuando recordaban tiempos pasados.
Un buen día hubo luto en el barrio. Un murmullo, muy de lavanderas cuando quieren contar un secreto, se extendía: había muerto el Dr. Pérez Estable. No se había podido levantar, aunque la tarde antes estuvo sentado en su portal siempre impecable, pulcro y saludando a quieres pasaban ante su puerta.
Todo el barrio dio dinero para coronas y se presentaron en la funeraria Rivero (hoy Calzada y K). entre los presentes había decenas de ancianos, madres y nosotros. Junto a su féretro Maricela, su prima, que lloraba desconsolada y ante nuestra manifestación de luto no dudaba en llamarnos por nuestros nombres y recordarnos cual dolencia nos había curado.
Pasaron los años y aquella casa consulta fue habitada por dicen que algunos parientes lejanos que vinieron a cuidar a Maricela, que ya ciega y sola nos identificaba por la voz y nos preguntaba por nuestra madre. En sus últimos tiempos había hecho una regresión temporal y a muchos le recordaba que debían hacerse los análisis, no olviden que el pomo ámbar es para la muestra de orine, decía con voz cansada.
Un buen día no estuvo más y los nuevos habitantes de la casa decidieron hacer “limpieza general”. En la acera pusieron sin miramientos sus archivos de metal, gastados y relucientes de oxido. Curiosos, transeúntes y vecinos decidieron revisar su interior; tal vez buscando algún tesoro invaluable y para su sorpresa encontraron la vida y milagro médico de muchos de nosotros; perfectamente ordenada y con una precisión de detalles únicos. Eran la historia de nuestra infancia y de nuestra salud.
Este agosto; superado el temor a la pandemia, decidí volver sobre mis pasos y regresar a mi infancia y me sometí a un chequeo médico. Invité a mis hijos que me miraron como a una rara ave, y atinaron a preguntar si estaba enfermo.
No hijos es disciplina. Respondí mientras intentaba encontrar en algún lugar de mi casa un frasco color ámbar y uno transparente para acomodar mis muestras. Espero con ansias el resultado de los análisis, mientras tantos cruzo los dedos para que los valores sean los mismos, o parecidos, a los de hace cincuenta años.

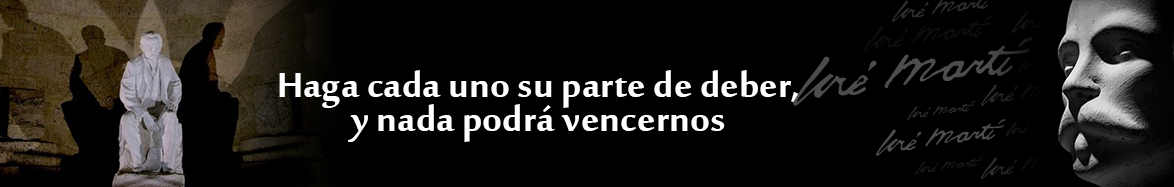



Deje un comentario