Leo, luego escribo
El menor de mis hijos, que ya anuncia su debut como adolescente de estos tiempos, se ha visto obligado, por las circunstancias, a abandonar el tema de buscar todo en Internet para hacer un trabajo que le encargaron en la escuela. Se trata de un tema histórico muy particular y que con todo el amor que su padre le profesa le sugirió: el Partido de los Independientes y de Color.
Confieso que la primera sorprendida con el tema propuesto fue su maestra que, alarmada, consultó al jefe de cátedra y este al metodólogo municipal y así… hasta la llegada de una visita de provincia que intentaron hacer que el muchacho desistiera de abordar ese tema pues «en el programa académico ese tema se toca ligeramente»; de soslayo, diría este padre.
Pero el muchacho, el menor de mis hijos que ya debuta como adolescente, se mantuvo en sus trece –edad que pronto cumplirá—y ese es su tema. Entonces fuera Internet y sus sucedáneos; que de hecho no conocen a Evaristo Estenoz, lo que se pierden.
En fin, que debía echar mano a los libros de papel, ir a una biblioteca o visitar una librería de viejos. La tarea fue asumida con entusiasmo y ese afán me recordó aquel tiempo en que leer, pasar por una librería o ir a «una polilla» era uno de esos placeres que más disfrutaba, incluso más que ir al estadio Latinoamericano a ver un juego de Industriales contra Vegueros o contra Santiago.
Los libros se fueron convirtiendo en una adicción insuperable en el mismo momento en que comenzaba a abandonar la adolescencia. Debo confesar que el tema de la lectura me viene muy de cerca. Mis abuelos leían a diario el periódico y en la semana disfrutaban de los artículos que publicaba la revista Bohemia que recibían semana tras semana y que acumulaban en una mesa de centro en la que los únicos intrusos permitidos eran el cenicero donde reposaban sus mochos de tabacos y un jarro metálico pequeño, esmaltado en azul y blanco, en que se servían el café. Hubo momentos en que pensé que ellos habían ido a la misma tienda a comprar tal utensilio.
Ambos, que eran masones y miembros de otras tantas fraternidades, tenían un estante mediano donde se abarrotaban libros saturados de polvo algunos y otros muy organizados y que pobre de aquel que los tocara sin su permiso.
Mis abuelas, en sus ratos libres, que eran casi siempre después del mediodía, dedicaban tiempo también a la lectura. Sus selecciones eran más variadas; iban desde las novelas de Corín Tellado a las Selecciones de Reader Digest, pasando por los periódicos del día —los viejos que se acumulaban en la mesa de centro de la sala y que sobrevivían al café que podía derramarse o a una chispa del encendido del tabaco— y la obligatoriedad de hacer el crucigrama de Bohemia que mi abuelo hubiera olvidado.
A ellas debo, igualmente, esa pasión por la lectura. Una pasión cultivada en cada visita cuando dormitando en su sillón me pedía que leyera lo que me había seleccionado. Ella dormitaba y sobre sus piernas descansaba un viejo cinturón de piel que había pertenecido a un tío abuelo que nunca conocí y que fue miembro de la marina de guerra —la hebilla lo confirmaba con la presencia de un ancla fundida en bronce blanco— que hacía la función de «corrector de errores».
No voy a negar que más de una vez escondí en los lugares más inimaginables de su casa el «amado cinturón de marino», pero siempre aparecía. En fin, que en ese juego del gato y el lector casi siempre terminaba a favor del lector y la gratificación correspondiente. No se olvide que por ese ritual pasaron muchos de mis primos.
En la medida que mi respeto por lo libros y la lectura fueron creciendo fui autorizado a leer algunos de aquellos libros que se amontonaban en sus estantes. Así disfruté los tres tomos de la biografía de Antonio Maceo escrita por José Luciano Franco, del libro de Aparicio titulado Hombradía de Antonio Maceo y me regodeé con Martí: el apóstol, de Jorge Mañach.
Haber seleccionado esos libros me convirtió en partícipe de las charlas que ellos solían sostener los domingos en la tarde cuando se reunía la familia y abrió mis horizontes humanos. Me sorprendía el conocimiento que derrochaban sobre ciertos temas, ellos, que tenían profesiones distintas: uno era carpintero y otro había sido rastrero (el padre biológico de mi madre era músico y muchas veces participaba de aquellas charlas dominicales).
Hablaban de todo: de lo humano y lo divino. Recreaban sus memorias y aquellos lugares que habían visitado o personas que conocieron y, entre ellos, yo.
Cierta tarde mi abuelo Ramón —el carpintero—, acusaba casi ochenta años pero seguía aferrado a su oficio; me pidió que le ayudara a llevar unas tablas a casa de una muchacha hija de un hermano de logia a la que estaba haciendo un librero; era a unas cuadras de su casa. Mi misión era llevarle las tablas y regresar a mi casa, eran vacaciones. Nunca llegué a mi casa.
Resultó ser que la beneficiaria de su creatividad era una escritora llamada Exilia Saldaña, de quien nunca había oído mencionar. Yo conocía a Georgina Herrera y a Marilyn Bobes, a una por ser amigo de su hijo Ignacio Teodoro y a la otra por ser vecina; fuera de ellas ninguna otra.
Exilia y mi abuelo se enfrascaron en una larga charla —café tabaco y cigarro de por medio— sobre cierto escritor, y cada uno defendía su criterio con una solidez y vehemencia que nunca había visto; y entre ellos, yo.
El librero nunca fue terminado a tiempo, al menos como él lo concibió; y yo me gané el derecho de visitar la casa de la escritora, acceder a sus libros y alguna que otra vez ser invitado a las charlas o tertulias que organizaba en su casa con amigos.
Allí conocí al poeta David Cherician, al historiador Walterio Carbonell y a un señor llamado Tato Quiñones que —sin yo saberlo— era «ecobio» ecobio de mi abuelo y amigo de mi padre, con el que hice una gran amistad y fue en determinado momento una suerte de padre putativo en el tema literario.
No voy a negar que me sentía como pescado en tarima, pero decidí ampliar mi círculo de lecturas y hacerme de una biblioteca personal. Exilia y Tato me dieron acceso a sus libros y me recomendaron sus vendedores de libros viejos (polillas le llamaban) y qué libros comprar en esos lugares. Era víctima de eso que se llama «hambre cultural» y lo único que la calmaba era la lectura constante. El siguiente paso fue disponer de mi propia biblioteca.
Entonces un buen día me desperté con unas ganas inmensas de escribir; y sin pensarlo me sumé al carro de la escritura. Ese sería mi oficio.
Han pasado casi cuarenta años de aquella visita. Los antes mencionados ya no están. De Exilia Saldaña nadie habla hoy —a pesar de que su libro Keke Kele es una obra maestra de la literatura infantil cubana del siglo XX— y el recuerdo de Tato fue lo que me impulsó a sugerir a mi hijo el tema de su trabajo práctico de historia: Evaristo Estenoz. Tenía, tengo y tendré, la obligación moral de enseñar a mi hijo ese capítulo de la Historia de Cuba, de su historia, aunque no esté contemplado en el programa de estudios, o se toque de soslayo.
Él, orgulloso de su victoria escolar —rebeldía se llama a ese acto en la adolescencia—no tuvo otro camino que recurrir a mi biblioteca, esa a la que nunca se acerca pues «todo está en Internet papá, para eso hay buscadores». Esta vez la tecnología le resulta ridícula e inoperante para lograr su objetivo. Debe leer el libro de Silvio Cárdenas, al que ha retirado el polvo y que Google desconoce y la Wikipedia se ha quedado en Blanco y Trocadero.
Quién sabe si mañana sigue los pasos de su padre y el hambre cultural le lleve a devorar libros. Por lo pronto sé que él hoy lee, luego escribe.

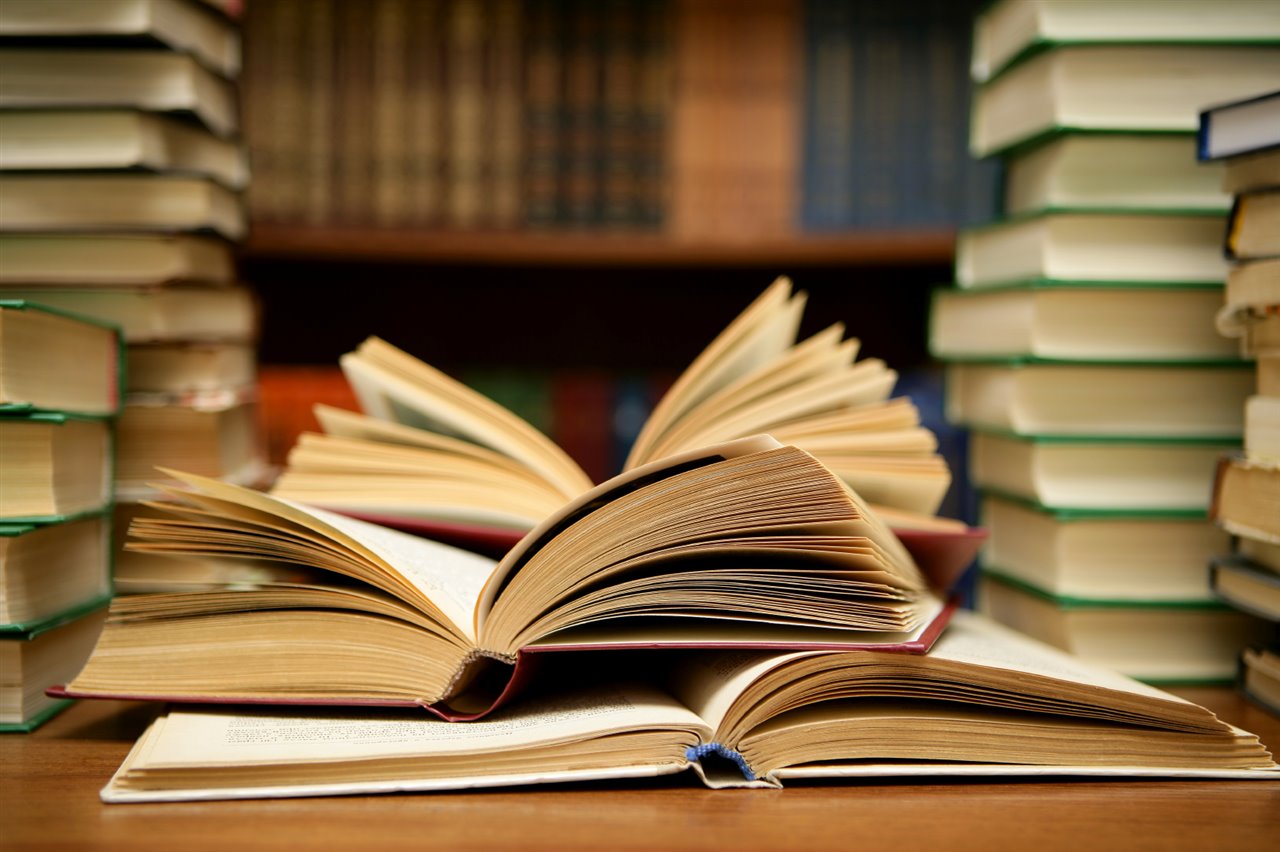
Deje un comentario