I.
Es domingo. Son apenas las seis de la mañana y mi esposa acusa un nerviosismo poco usual. En la cocina los “trastos” se acumulan en el fregadero, mientras que en la mesa hay un despliegue de contenedores plásticos dispuestos por su orden de tamaño. En formación. Algunos están a medio llenar. A modo de control tiene en sus manos un listado de lo que debe contener cada uno. Pasa revista, lo mismo que un sargento a su tropa.
La alarma del reloj marca que son las siete de la mañana. Ella ha logrado organizar su pequeño caso. Dos mochilas y una jaba grande, de esas que dan en los supermercados “de afuera” y que la gente trae lo mismo con pacotilla que vienen vacías en el fondo de los equipajes y que cuyo fin es lucirlas en los mercados de esta ciudad; son la valija que debemos cargar en el maletero del carro. De nuestro almendrón; el mismo que la tarde antes reviso a fondo el mecánico para evitar fallas.
Creo que ha mal dormido pensando en cada detalle. Es domingo y nuestro hijo mayor tiene derecho a su primera visita en la unidad en la que cumple el Servicio Militar General. Solo ha estado fuera una semana, creo que menos; pero ya lo extraña.
Una red de padres, conformada por los de sus compañeros en la etapa del pre universitario, ha creado un grupo de WatsApp por el que mantienen una comunicación infalible. Los mensajes y las conversaciones se actualizan cada tanto. Nadie sabe cómo les llega información desde la unidad en que están concentrados; pero cada día hay noticias de ese “frente de guerra”. Siempre frescas, actuales. Con más precisión que las que ofrece el Dr. Rubiera en tiempo de ciclones.
La visita está prevista de nueve de la mañana a tres de la tarde.
En la entrada de la unidad de marras se agolpan los carros, las motos, las guaguas de distintos tipo, tamaños y niveles de confort. Los hermanos menores corren en una dirección o en otra, disfrutando un día distinto.
Cual si fuera una reunión del Estado Mayor Maternal las señoras comentan las últimas noticias recibidas; son más que frescas, de la noche anterior.
II.
Es seis de enero del año 1980, la fecha se repetirá por los daños siguientes. Son las nueve de la mañana. Puerta del pre universitario Saúl Delgado. En el centro del Vedado. En la entrada del mismo hay parqueado un gran camión marca Leyland, de procedencia inglesa. En su cama cargan decenas de maletas de madera con sus correspondientes candados ante la atenta mirada de estudiantes y padres. Se organizan por grados y nombre del campamento. La carga se asegura dejando el espacio a los alumnos que han sido designados –o se han propuesto—para ser la avanzada de esta historia.
Nos vamos a la escuela al campo en Pinar del Rio. Los campamentos pueden estar lo mismo en el poblado de San Luis como en el de San Juan y Martínez.
En los alrededores del parque Mariana Grajales, antesala de este centro de estudio, los estudiantes se agolpan. Se reúnen por grados y grupos afines. Están a la espera de las guaguas. Algunos llevan mochilas de corte militar cargadas de esas cosas que pueden ser indispensables en estos largos cuarenta y cinco días; también llevan cosas perecederas, que durarán al menos una semana o un día; en dependencia de su valor de uso, necesidad o simplemente tiempo de vida. Por norma general es comida casera, o dulces y golosinas. Algunos llevan la ropa que no cupo en su maleta ante tanto laterío y otros fiambres acumulados. Por si hace hambre.
Es tradición, cuando llega este tiempo, que el padre o la madre que se designa como delegado del aula ya haya coordinado una guagua que haga el viaje los domingos para visitarnos en el campamento. Nadie imaginaba entonces la existencia de los teléfonos móviles y las redes sociales. La comunicación era por teléfono fijo y la visita a la casa o el trabajo del encargado de gestionar el viaje y cobrar los asientos.
La reunión no pactada en el parque también sirve para informar dónde se pueden conseguir latas, jugos y otros complementarios para “reforzar la alimentación”.
Para nosotros, los hijos, los estudiantes, la escuela al campo es un soplo de libertad –para algunos es libertinaje—ante la vigilancia paterna, el abandono de las responsabilidades impuestas por el estudio y los padres. Cero ir a buscar el pan, botar la basura. Cero clases de Educación Física, el estar pendiente del horario de clases.
¡Viva la agricultura!
No importa que no se sepa qué es un camellón, si las posturas de tabaco están frescas y que hay que regar los surcos al comienzo y final de la noche. Viva la turbina, la fuga al pueblo en las noches y el tratar a los profesores como si fueran adolescentes.
La maleta de la escuela al campo tenía tres productos básicos, indispensables para poder sobrevivir, o engordar. Uno era la jaba llena de tostadas de pan que cada semana era renovado. Importante, casi indispensable se podría afirmar, era tener dos latas de “fanguito” (nuestra versión del dulce de leche argentino); que no era más una lata de leche condensada cocinada a baño de María en la olla de presión por quince minutos. Para que fuera de excelente calidad la leche debía ser marca Nela o “la rusa de la vaquita”. El resto no daba la consistencia necesaria. Y por último un paquete de gofio mezclado con azúcar prieta.
Los sinsabores y la lejanía eran marginadas los domingos desde primeras horas de la mañana. Los padres comenzaban a llegar. Primero los que tenían carro. Unas horas después, casi siempre al mediodía, los que venían en guaguas. Guaguas de distintos tipos y confort; aunque la que primaba era la llamada “aspirina”, que no era más que las modelos Girón hechas en Cuba y con asientos rígidos.
De acuerdo a la hora de llegada se podía acceder a los mejores espacios para compartir con los padres la suculenta comida casera que nuestras madres habían elaborado durante todo el sábado mientras lavaban y organizaban la casa y las tareas de la semana siguiente de los que no estaban en el campo.
Nuestras madres bajaban de las guaguas con cajas de alimentos –como se extrañan los mercaditos de la calle Línea, de 42 y 41, del Mónaco o La Copa--, jabas donde viajaban cazuelas, platos y cubiertos; y no podía faltar el flan o el pudín. Los padres asumían la tarea de cargar sobre sus hombros aquel despliegue logístico familiar de cada domingo. De esos cinco domingos.
Había familias que se presentaban todos sus miembros, incluido el perro, el gato y por supuesto los abuelos.
La tranquilidad del campo, aquella paz que nos rodeaba, se alteraba con el ir venir de las madres a los lavaderos para lavar la ropa de trabajo que muchos no hacían, o la ropa de cama. Había algunas más previsoras que disponían de mudas de repuesto.
Y el picnic. Sí, el despliegue de sábanas sobre los prados y espacios que rodeaban al campamento, bajo las cortinas de árboles que nos protegían de los vientos, las miradas indiscretas y la vigilancia de los profesores cuando decidíamos escapar del campamento y andar a nuestro albedrío.
Se comía desaforadamente y se criticaba la comida de las “tías” que no tenía la sazón casera, el de la abuela o el de mamá. O simplemente servían poca comida. Mientras los padres ignoraban que su hijo era parte del “batallón reenganche”; de la brigada: “amantes de la raspa”. Algunos se hartaban de aquellos alimentos que en su casa despreciaban o que sus madres no le habían enseñado a comer; digamos que el quimbombó o la pata y panza.
Aquella suerte de hipocresía alimentaria de muchos era compensada con pozuelos donde los padres dejaban comida para los siguientes tres días; la que muchas veces o se descomponía o se devoraba antes de que los padres llegaran a su casa.
III.
En la puerta de la unidad, donde mi hijo está albergado como conscripto, se reúnen los oficiales de guardia y algunos reclutas. Frente a ellos los padres se agolpan a la espera de la orden de que pueden entrar. Cargan jabas, mochilas y cuanta indumentaria sea necesaria para satisfacer la gula dormida de los reclutas.
No faltan las novias, los hermanitos pequeños y las abuelas.
Las puertas se abren y los reclutas salen. Abrazan a sus padres, aquellos que antes fueron más de una vez a la escuela al campo. Solo que ahora visten de uniforme de campaña.
Descubro que mi hijo ha adelgazado unos gramos. Su voz se siente madura. Crece como hombre, pero es el niño de su madre que le espanta la pregunta de rigor “…cómo esta la comida…”; mientras se apresura a encontrar una buena ubicación donde desplegar la sábana que servirá de mantel a esta comelata familiar.
Ella despliega su arsenal de alimentos en conserva, caseros y empaquetados que ha comprado o almacenado para que “se alimente bien”; ignorando la prohibición de conservar alimentos, que es el ejército, que tiene su disciplina. Ignorando que la escuela al campo y aquellos sacrificios de nuestros mayores pertenecen al pasado.
Cuarenta y siete años después vuelvo a estar en la misma situación; solo que esta vez soy padre y no alumno. He cargado todos los matules y en silencio he soportado los arranques de ira de mi esposa ante alguna crítica sobre su proceder; sobre todo aquello de que “…no estoy siendo todo lo buen padre que el caso amerita…”
Total, como dice el bolero, que la vida me ha dado la razón y a la casa regresa casi todo menos lo cocinado. Eso que devoro con la misma pasión que lo hace a diario.
Me siento como mis padres, aunque los tiempos han cambiado. Ha sido un viaje de cuarenta y cinco minutos, pero mi memoria viajó en el tiempo, a esos cuarenta y cinco días. A esos domingos que ansioso me situaba en una esquina del campamento esperando la guagua en que habrían de llegar mis padres y hacer nuestro picnic dominical lejos de casa, una tradición que terminó el mismo año que entré a la universidad.

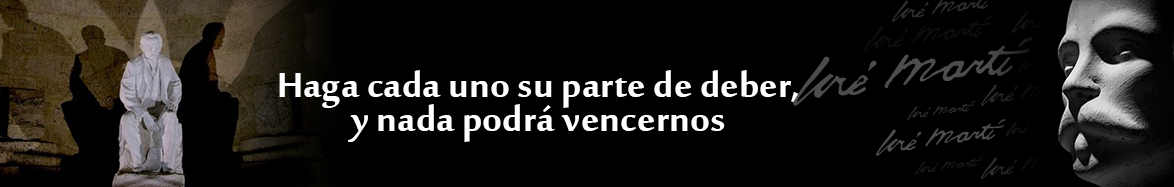



Deje un comentario