Soy un total entusiasta de la música cubana. Confieso que, a diferencia de muchos compatriotas y conocidos, debo tener un par de cromosomas extras cuya función ha sido (y será) procesar y asimilar toda la música que me sea posible aceptar. Sé que no soy único. He conocido, compartido y aprendido de otros que tienen esa misma condición y que alguna vez se nos consideró “raros”; sobre todo si nacimos, crecimos y nos formamos en los años sesenta y setenta.
Éramos raros porque no fuimos de los más entusiastas del rock anglosajón; porque nos quedábamos en estado de éxtasis ante la voz de Barbarito Diez o pedíamos a nuestras abuelas que nos repitieran aquello de “… se hizo mi camarada para cosas secretas…”.
Nuestra rareza se hizo más evidente en la medida que rumiábamos públicamente aquello que cantaban los Hermanos Bravo de “… hasta Santiago a pie…” o repetíamos con el dúo Los Compadres aquello de “… baja y tapa olla…”. Alguien inventó una categoría social para nosotros: “Los Cheos”, que en lo personal nunca llegó a molestarme y con el paso del tiempo es un blasón que exhibo con orgullo.
Era “Cheo” porque cantaba la música de Los Van Van de esos años ―muchos compatriotas renegaban de Juan Formell y su tropa. Y hoy se rasgan las vestiduras mientras mienten alevosamente sobre asistencias a bailes que nunca existieron o asistieron―; porque mi curiosidad adolescente me llevó a fugarme de mi casa en El Vedado y asomarme al mítico Salón Mambí, en Tropicana, y morir de asombro (lo que incluye el “solo de chancleta de mi madre cuando descubrió mi falta) ante la alegría de hombres y mujeres a los que nunca habría de ver nuevamente mientras sudaban bailando sus dolores y alegrías con conjuntos como Los Latinos, La orquesta Monumental y el Conjunto Roberto Faz.
Mi condición social me daba alguna ventaja; sobre todo cuando se trataba de cantar. Lo hacía en mi propia lengua materna y no machucaba los textos en inglés que ni Dios lograba entender. Y la ventaja estaba cuando se trataba de aquello que llamaban boleros. Sí, porque nunca supe en que momento fui aprendiendo letras de boleros, unos más famosos que otros; algunos que posiblemente pocos recuerden o hayan escuchado.
Mis preferidos eran cantados por Elena Burke, Pacho Alonso, Benny Moré o Vicentico Valdés. También estaban la voz de Panchito Riset y de un trío llamado Los Panchos; aunque el Taicuba estaba a su altura y uno de sus integrantes, Alfredo Cataneo, pasaba cada mañana por frente a mi edificio camino a la barbería de Panchito, Bebo “el asesino” y Felipe “el doctor sabio” para afeitarse a navaja. Era la misma barbería donde cada semana vivía el ritual de ser pelado a “la malanguita”.
Crecí. Entonces seguí descubriendo nuevos boleros, nuevas voces y otras historias de la música cubana que fueron fortaleciendo mi cadena helicoidal y como necesitaba alimento para mi espíritu hurgué en cuanto lugar pude y encontré joyas de la música cubana y comencé a coleccionarlas; también conocí personas que como yo estaban aquejadas de la misma dolencia y necesitaban la misma cura.
Absorbí todo lo que pude y un poco más. Entre discos y libros fui consolidando un corpus musical poco ortodoxo para alguien debía de alguna manera admirar e imitar los pasos de Michael Jackson. No voy a negar que lo intenté, pero la hidalguía de Barbarito Diez o la prestancia de Tito Gómez fueron más cercanas.
Me volví adicto a los shows de algunos cabarets de La Habana donde se escuchaban boleros con ese aire arrabalero, rebelde y con fuerte carga de alcohol y despecho. El Palermo en la calle San Miguel y Amistad; el Nacional de Prado; El Arcoiris en Regla o El Colmao, a un costado del parque Trillo; me tuvieron entre algunos de sus ilustres visitantes. En ellos aún se podía respirar el ambiente de dolor de los amantes traicionados no solo en canciones, sino también en aquellos poemas que nadie nunca llegó a musicalizar y que habían sido escritos por hombres como Pedro Mata, José María de Vargas Vila, José Ángel Buesa y los Guillén, Neruda y Martí, que habían sentido en carne propia el dolor de no haber sido amados a plenitud por ella. Un señor llamado Walterio Nuñez se encargaba de suplir los instrumentos con su voz.
También me hice de un lugar en el Pico Blanco, la meca del filin. Respiré sobre la ciudad junto a la solemne mirada de la música de Cesar Portillo de la Luz, con la alegría siempre infantil de José Antonio Méndez y la sonrisa enigmática de Angelito Díaz. No podía faltar esa actitud real de Ela Calvo cuando comenzaba sus presentaciones o las locuras de una menos conocida Cary de Castro.
Me sume al coro de los que encontraron en las letras de muchos boleros una forma de expresarse socialmente; ese metalenguaje que se define por frases o sentencias cortas con su debida musicalidad y matricule en la academia del santiaguero Rodulfo Vaillant ―todo un catedrático del asunto.
También tuve la suerte de ser “oyente” de las clases que sobre el tema “bolero” daba en cada una de sus charlas el Dr. José Loyola alguna que otra tarde en el bar Hurón Azul. Mi padre solía decir que “… la educación es gratuita pero el aprendizaje cuesta, y cuesta cara…”.
Soy entonces un privilegiado.
Ocurre que el papel de “cheo”, socialmente, dejo de ser importante. Ahora aquellos que me juzgaron son expertos en la música de Los Van Van, han sido amigos de Compay Segundo y siempre tuvieron en su casa, en su colección de música juvenil, un disco de Elena Burke; se emocionan escuchando a Omara Portuondo; sólo que no son capaces de distinguir la voz de Vicentico Valdés de la Panchito Riset; y piensan todavía que Abelardo Barroso y José Tejedor son dos deportistas de los años setenta.
Siguen en las tinieblas del bolero y así es muy difícil, es muy difícil que aprendan a pensar en tiempo de bolero…

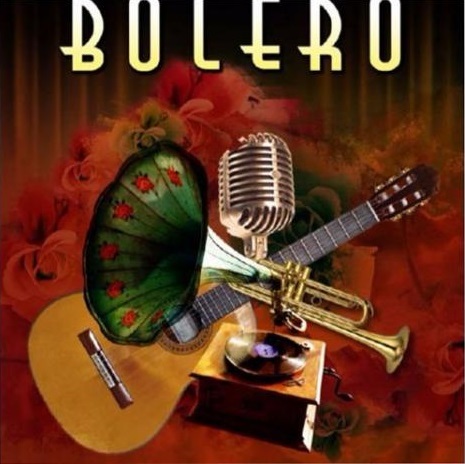
Deje un comentario